No deja de causar una
atribulada
maravilla que, a lo largo de estas semanas, las potencias
mundiales tengan que salir a negar el Fin del Mundo.
La NASA y la Casa Blanca, y el
primer ministro ruso, acaban de hacerlo, y seguramente en el correr
de estos días lo haga su Santidad Vaticana, el Papa. Este fervor
milenarista que ataca entre protestantes y ortodoxos, pero que no
excluye a los católicos, es el correlato de tanta ficción apocalíptica
que nos azota, y, en especial, de las incontables secuelas de filmes
zombis, ese
Gog y Magog
afásico que exige un mundo sin Historia.
Así como los zombis reclaman sangre, este frenesí milenarista reclama
coartadas para detonarse, siendo la última una apropiación del
calendario maya, que como es bien sabido culmina su medición el próximo
viernes 21, con lo que estaría dando cuenta del fin de un ciclo cósmico.
Poco importa que esta mención sea infinitesimal en la literatura maya,
ya que solo
en dos textos glíficos, entre los 15.000 hoy conocidos, se menciona
el año 2012 y esta fecha particular, ni que sea insostenible leer con un
enfoque lineal, cristiano y escatológico lo que un calendario crédulo de
la sucesión de ciclos pueda decir: internet, los bares, la
televisión y la más inocente charla sobre cuán impredecible anda el
clima se envenenan de milenio.
Qué hora es
Cuando se discute sobre calendarios y predicciones, se olvida una
medición más íntima, pero no menos acongojante entre nosotros: la
pregunta por el reloj. Para ilustrarla, basta observar que, en cualquier
partido de fútbol, se puede apreciar en los directores técnicos una
ansiedad que replica la de la hinchada, ansiedad que, a su turno,
replica la de una civilización. En la primera parte, y hasta el cuarto
de hora de la segunda, la pregunta del hincha y del técnico es cuánto
va; pasado ese lapso, la pregunta es cuánto falta. Por más que el
deporte sea global, practicado en cada rincón del planeta, se debe
entender que esto, más que un contagio occidental a las demás culturas,
es reafirmación del origen occidental del deporte. Oriente, al menos ese
que seguimos entendiendo lejano, sigue recordando que el japonés no
distingue formas verbales de futuro y de presente, y que solo el
contexto permite saber por qué tiempo discurrimos; o que el mandarín, en
su más impiadosa caricatura, es capaz de sostener la armónica
puntualidad contextual que enseña el I Ching. Tal el caso del irrisorio Shu T'ung que, en Bustos Domecq (en el primer relato de
Seis problemas para Isidro Parodi) ejerce magisterio al explicar
que “el buen actor no entra en escena antes de que edifiquen el teatro”.
Por contrapartida, más acá de esta armonía entre civilización y
oportunidad, la intelección del tiempo en Occidente viene muy
desasosegada por ese mismo cronómetro por el que interroga el DT: nunca
sabemos si estamos llegando tarde o temprano, si faltan 15 o si son
ya y 25.
Cuánto iba ya
Para el lector es obvio que la digitalizada inmiscusión del reloj en el
electrodoméstico o en cualquier elemento de comunicación, sea una tablet,
una computadora, un televisor o un teléfono nada dice de nuestro control
sobre el tiempo. Dicho de otro modo, ser capaz de dar la hora parece
estar reñido con entender la temporalidad, perplejidad que nos azota
desde los albores de la Cristiandad, cuando el fundador del tiempo de
Occidente,
San Agustín, hace unos 17 siglos, interrogaba “¿Qué es el
tiempo, entonces? Si nadie me lo pregunta, sé qué cosa es. Si quiero
explicárselo a alguien, no lo sé”.
¿Cómo saber, en términos civilizatorios, qué hora es? Seguramente solo
ha habido dos buenas respuestas. Una, la de Agustín, quien argumentaba
que el tiempo está solo en la mente, ya que Dios, que es eterno, vive en
un mundo distinto en el que el tiempo no existe, siendo los humanos los
únicos que pueden concebirlo. De todas formas, aunque concebible, es
arduamente cronometrable, ya que, según el santo, el pasado ya no es, y
el futuro no es todavía, resultando lo único dable el presente, unidad
inmedible, sospechosamente parecida a la eternidad. Por lo tanto, lo
único que podemos saber con certeza es que nunca sabemos qué hora es.
En otras palabras, el mundo es una especie de fraude temporal, coartada
solipsista que le ha permitido a la Cristiandad navegar, por milenios
ya, el invariablemente diferido Fin de los Tiempos, la nunca concretada
parousia o segunda venida de Cristo. Y es dentro de esta cronométrica
estafa que se produce la otra gran respuesta, la del hijo varón del
pastor Karl Ludwig Nietzsche, Friedrich, quien sabedor claro de cuánto
iba ya (casi dos milenios sin parousia), y exactamente cuánto faltaba
(no falta nada y falta todo, porque Él ya no puede regresar), se declaró
fuera de su tiempo pero árbitro de un porvenir claramente delimitado:
“Me pertenece el pasado mañana. Hay quien nace póstumo”, proclamaba
Friedrich Nietzsche en El Anticristo, esclarecido de que, a pesar de
todos sus esfuerzos, no había podido liquidar a Dios, y debía guardarse
para una coordenada abierta en lo venidero.
Ahora bien, ¿por qué no había podido re-matar a Dios, siendo que éste
había muerto, como bien sabían todos? Porque Dios, que ya no existe,
subsiste en su proyección, en su sombra, dice La gaya ciencia. “Con Buda
ya muerto, durante siglos se siguió enseñando su sombra en una cueva:
una sombra horrible y enorme. Dios ha muerto: pero, tal y como son los
hombres, seguirá habiendo, quizá durante milenos, cuevas en las que se
enseñe su sombra. Y nosotros, ¡nosotros tenemos que vencer aún a su
sombra!”. Y esa sombra, como ya pocos ignoran, medra en un lugar
específico, allí donde los participios, los sujetos y predicados se
ordenan. "Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios, porque seguimos
creyendo en la gramática", aclara El crepúsculo de los ídolos. ¿Y eso
por qué? Porque nos hace creer que hay un agente —Dios— detrás de las
cosas. Para Nietzsche, todo es máscara, fenómeno, y la causa —la
concepción de que hay una agencia divina para esos fenómenos— es nada
más que una superstición prosódica. El fenómeno es un complemento
directo, el verbo es la agencia, el sujeto es el (imposible) agente.
Así las cosas, esa perversión gramatical, Dios, habría creado un tiempo
(un mundo) que, según avisa desde hace largo Agustín, nos confunde,
porque en rigor carece de existencia, es mera sombra. La pregunta qué
hora es, que nublaba al santo, en términos nietzscheanos debería ser
entendida así: es la proyección de una sombra en un reloj de sol, solo
que ese cuerpo celeste o divinidad, el sol, al que creemos su causa, no
es tal. Y, en términos nietzscheanos también, debería ser respondida de
este modo: ahora es sombra y pasado mañana, cuando aclare, será la hora
de mi
Übermensch, o superhombre.
|
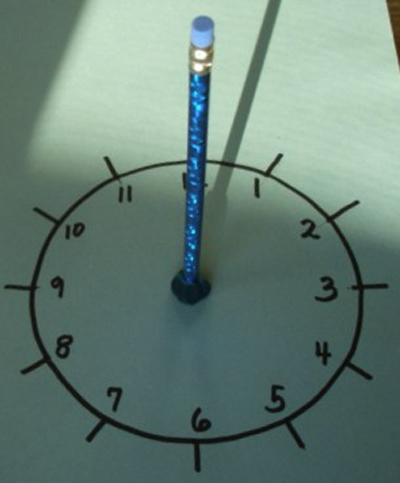
Y así es como llega pasado mañana
El filósofo se abrazó a un caballo y largó a llorar hasta que lo
recluyeron en una clínica, en Jena, donde algún médico lo declaró
fallecido con el siglo XIX, dejando abierta una nueva pregunta: ¿Cuándo
es pasado mañana? El siglo siguiente, con frenesí, se puso a liquidar la
gramática, desde los dadaístas aniquiladores de la sintaxis y de todo
sentido hasta las piruetas de Raymond Roussell, pasando por la filosofía
de Wittgenstein y Heidegger, por el acto fallido freudiano y el
sicoanálisis a la francesa, por Derrida, Foucault, Deleuze, o por las
más recientes hordas de oficiantes de los estudios culturales, étnicos,
subalternistas y de género.
Dicho en breve: si para un nietzscheano como Heidegger el lenguaje era
la casa del ser, lo cierto es que para Nietzsche la gramática era la
sombra del Gran Occiso, y esa sombra, por lo que puede atestiguar este
siglo XXI, ha sido concienzudamente demolida, si bien Dios, todavía
insepulto, sigue trinando su morondanga apocalíptica. Y entonces,
¿cuándo estaremos en pasado mañana? ¿O será que, agustinianamente,
pasado mañana nos pasó de largo?
Habiendo terminado con las supersticiones, hubiéramos querido creer que
la labor de zapa para la emergencia del superhombre y la supermujer
consiste en aguzar el oído para constatar la emergencia de nuevos
cantos de vida y esperanza,
para
decirlo con acento dariano, pero en rigor, de momento, lo único
constatable es el fin de la gramática. Véase, sin ir más lejos, los
diarios hispánicos, que cada vez con menor escrúpulo prescinden de
correctores y dejan esa tarea librada al programa de vigilancia
ortográfica y prosódica de Microsoft, que amontona fraseos sin sentido;
o cómo,
en Uruguay, su presidente extermina cualquier amago de rebrote
gramatical expidiéndose en una jerga imposible, no popular (porque nadie
que exista habla así), y mucho menos presidencial, sino reminiscente de
personajes de historieta argentinos, sean
Martín Toro o
Patoruzú; o cómo
aquí, allá y más allá, ensanchándose, repitiéndose, destituidas de
habla, las zombie walks, o procesiones zombis, afligen al planeta.
¿Es esto el anticipo del superhombre o meramente una retirada, o
catástrofe, del hombre, harto de sí, de su reloj y de su gramática? La
sombra que temía Nietzsche nos azotara por milenios se expande viral por
internet, llamando como de costumbre al cese, aunque ahora agramatical,
rota, farfullante. Esto no puede sino hacernos preguntar si lo preciso
era terminar con la gramática o vertebrar una diferente. La
emancipación, en rigor, al menos según muestran los hechos, no ha estado
en la liquidación de la gramática sino en la articulación de una menos
opresiva.
Recuérdese que los latinos, para afianzarse a sí mismos y sobreponerse
al griego que los nutría pero abrumaba, multiplicaron los gramáticos,
que sostuvieron al Imperio Romano y por milenios a la lengua en la cual, celoso en Occidente, se sostuvo Dios, hasta que Dios debió
renegociar el Fin, abrirse al tiempo, y trasvasarse a las lenguas
vernáculas. Así,
Dante nos dio el cielo, el purgatorio y el infierno en
una lengua que con el tiempo se conocerá como italiano, pero solo tras
definir, en su
De vulgari eloquentia, al latín como gramática de lo
universal. Es decir, solo a partir de la consolidación de una gramática
es posible generar una alternativa, algo que bien sabía Descartes, quien
para llegar a parir en vernáculo la
cosa que piensa, (prestamente
traducida al latín), debió también dialogar y enseñar en
Port Royal,
donde se ensambló la gramática que, hasta el día de hoy, enseñó a pensar
en francés.
Allí donde cae la mirada se hace evidente que, para renegociar con Dios
y la eternidad en latín, es decir con su dogma, invariablemente ha sido
menester enarbolar gramáticas. Así Lutero tuvo que recurrir al germánico
más formalizado y elaborar una defensa de la traducción, antes de
traducir la Biblia, y los reyes de Castilla y Aragón proclamar que su
cancillería sería vernácula, y
Nebrija redactar en 1492 la
gramática del
castellano para que, munido de ella, Cristóbal Colón zarpara con su cruz
hacia el poniente. Claro está que a Nietzsche le asiste razón, porque
ninguna normatividad gramatical, ortológica ni ortográfica deja de ser
asfixiante, y en un punto antojadiza, pero difícilmente su superhombre
encuentre espacio para darse a luz si no cuenta con una propia, ya que
es en la gramática donde se erige ese Otro con el que debemos dialogar.
Cuando esto no se da, estamos en el punto que ya advertía Dante: si uno
deja a una lengua sola, en 100 años es incapaz de reconocerla. Y cuando
uno no puede reconocerse en la lengua, sencillamente no puede ni
sospechar en qué hora, día o año, está.
¿Podría existir Hispanoamérica sin la
gramática de Andrés Bello, por
ejemplo? ¿Podrá existir un día más allá de este apremiante 21/12/12 si
prescindimos de la gramática? Y con esto se quiere señalar que solo
sabremos si es pasado mañana, es decir, si es advenido por fin el
superhombre, cuando se reporte una gramática nueva a través de la cual
podamos seguir diciéndonos.
|
