Han
vuelto a morir los rockers.
Esto, al menos, lo que queda claro tras que
nos abandonara
la semana pasada Lou Reed, a los 71 años de edad. Por
supuesto, no se pretende negar aquí que se hayan venido muriendo, con
toda naturalidad, músicos de rock en los últimos años, sino que la
emblemática de estos decesos parecía otra, la del mesmerismo, muy
distinta a la inaugural.
Desde sus inicios, el rock,
movimiento juvenil y adolescente, se había venido alimentando de
sacrificios rituales, comenzando por los de Buddy Holly, Ritchie Valens
y J P Richardson en un accidente aéreo, en 1959, evento etiquetado en su
momento como “la muerte del rock” y al que Don Mc Lean le dedicó su
éxito pop “American Pie”. Un año antes de que empezara a bambolearse en
la tormenta la avioneta que los transportaba a esos tres, Elvis había
sido reclutado por el ejército y Jerry Lee Lewis había sido exiliado del
ranking pop tras casarse con una prima de 13 años de edad. Y un año
antes de estas deserciones, en 1957 y en
Australia, Little Richard había advertido algo en el cielo, que luego se
reveló era el satélite Sputnik puesto en órbita por los soviéticos, por
lo que decidió abandonar el maquillaje, las lentejuelas y el sexo tutti
frutti, que incluía crecientes raciones de varoncitos, para hacerse
sacerdote.
Si los rockers se hubieran
retirado apenas con escándalo de etiqueta, abandonando la brillantina y
el delineador por nuevos uniformes, como el militar de Elvis, la toga
sacerdotal de Richard o, unos años más tarde, el de presidiario que por
tres años le hicieron vestir a Chuck Berry por encamarse con
adolescentes blancas y demasiado jóvenes, acaso ahí hubiera terminado la
electricidad, es decir, la historia del rock. Pero aquel aeroplano
estrellado en Clear Lake, Iowa, le dio una dimensión inmolatoria a lo
que estaba sucediendo: el rock había trastornado ya el mundo,
y sus oficiantes apenas podían sobrevivir lo que acababan de desatar,
empujados por el resto de la sociedad, o por ellos mismos, a otros
escenarios. Los rockers de la avioneta pasaron a ser sus mártires, sus
víctimas expiatorias, aquellos que, con su muerte, hacían posible que el
rock siguiera viviendo.
Diez años más tarde se había
vuelto una contracultura, el modo de vida oficial de millones de jóvenes
y adolescentes de todo Occidente que buscaban en las drogas, el sexo y
el ritual chamánico de los conciertos un escape a la vida cotidiana.
Brian Jones cerrando 1969 y Janis Joplin y Jimi Hendrix abriendo la
década siguiente se fueron por sobredosis los tres a los 27 años,
dejando cadáveres hermosos, como se dijo, cerrando toda esperanza al
amor y a la paz y abriendo una nueva década de desenfrenos que poco
tardó en comerse a Jim Morrison y a Keith Moon. Para la década de
1980 escaseaba ya el finado por sobredosis, al caso John Bohnam, pero te
podía matar un fan desquiciado como le ocurriera a John Lennon, tal vez
la penúltima gran víctima sacrificial. La última, suicida y
vertiginosamente agotada —como
un fósforo—,
fue Kurt Cobain, en la década de 1990, a la
que probablemente se pueda adjuntar la de tal vez la última gran víctima
sacrificial del blues —la
primera, claro está, de 1938, Robert Johnson y su whiskey envenenado—,
Steve Ray Vaughan, que se vino abajo en helicóptero.
Todo, para entonces, parecía
haberse serenado: los que habían perdurado, por ejemplo Keith Richards,
pasaron a ser ejemplo de supervivencia, de gente que le ganó a todos sus
excesos y que farolea por megaconciertos como Orfeo regurgitado de la
parca. En los últimos tiempos se los veía provectos pero inverosímiles,
erectos, guitarra y micrófono en mano, como mesmerizados en el estrépito
de su música. Los Stones podían subir a su escenario, como hace poco, a
Amy Winehouse, pero ésta pronto se despedía del mundo de los vivos,
también a los 27, siguiendo los pasos del chico “Miss Misery”, es decir
el homéricamente depresivo Eliott Smith (que se había clavado dos veces
un cuchillo en el corazón), mientras ellos seguían de pie,
cuarteadísimos, fantasmagóricos, con algo de lobizón, pero todavía
enérgicos. No en vano eran vencedores de esa misma bestia devoradora que
habían creado; sencillamente venían menguando, y según muy bien señaló,
en una columna de
interruptor,
Gustavo Espinosa, se reinscribían en esta edad como músicos de blues. Se
trata de una suerte de decrépita vuelta a los orígenes del rock, un
viaje a la semilla: un regreso.
Este regreso comporta, a su
vez, un nuevo signo. Se ha dicho aquí que,
a diferencia de los rockers, los blueseros son legendarios, y algo
de eso ha sucedido ahora. Tal vez, de aquellos más emblemáticos de la
historia del rock, el único nunca estelar haya sido Lou Reed, quien por
otra parte se ha ido provecto y abluesado, ya no infartado en una
sobredosis sino acusando interminables averías de hígado. ¿Dónde estaba
Reed cuando lo vino a buscar la muerte? Se lo hubiera creído esperando
el desenlace desde la mecedora en el porche de su
casa (Laurie Anderson, su esposa, vino a decir en rigor eso cuando
explicó que se fue en paz, haciendo tai chi).
|
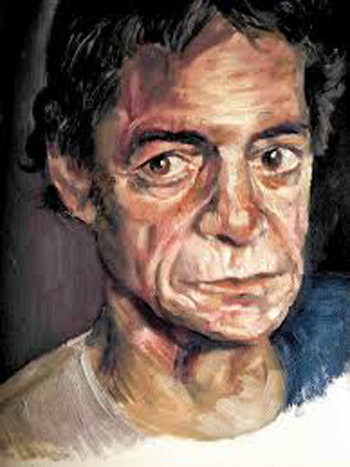
Nunca una megaestrella sino un artista de clubes, atento a las movidas,
a la atmósfera, a lo que estaba a punto de hervir. Jamás rutilante;
siempre influyente. Y acaso su partida esté indicando algo más: ahora
que las estrellas se han reconvertido en leyendas (en algo para ser
leído), en algo parecido a lo que fue el viejo Lou desde el comienzo,
debemos resignarnos a que muy probablemente el abandono de los héroes
del rock se precipite a ritmo de vértigo. Cuando esto llegue, será el
rock, eso que ha sido nuestra edad, nada más que un buen recuerdo, o tal
vez un ritmo y un sonido que se siga hinchando más y más, como ahora,
cuanto más ancho más endeble, omnipresente como el polvillo e inocuo
como una pompa.
Pero el polvo y la pompa son
un paso más allá de la fosforescencia que hemos venido viviendo hasta
hoy; son el residuo estrictamente fantasmagórico de algo que ya no está.
Acaso, entonces, con su partida Lou Reed haya decretado el fin del
mesmerismo.
Se trataría de una
advertencia: la elegía será interminable, pero un día habrá llegado a su
fin, en un mundo que ya no habrá de saber de rock y menos de blues.
Coda letrada
Si se sigue lo que nos dice
con su primera épica Occidente, cuando se pierde a ése que no brilla es
que se está perdiendo todo. Si Aquiles es la estrella de la guerra, es
Odiseo el que finalmente la gana desde sus sombras y escondrijos, ese
que, desde que arde Troya, se ha convertido en leyenda. Aquiles será Elvis,
será Lennon, será Jagger, pero es justo Odiseo, el legendario, el que
envejece, el que no habrá de dejar un hermoso cadáver, el último de los
héroes. Marino mil veces sobreviviente, se ha evaporado con un remo al
hombro, en plena incursión por tierra firme o anábasis, como quien
ingresa despacito en otra dimensión cargando un trasto del mundo que ha
dejado o como quien se deja tragar, después de tantas fatigas, por la
tierra, y por una edad que ha dejado de ser suya. Aunque se niega a
cantar la muerte de Aquiles, Homero no tiene más remedio que referirla;
se fue el sol, es cierto, y nos quedamos a oscuras. Jamás, sin embargo,
osará mencionar la de Odiseo. Es que, cuando se despide la leyenda, ni
siquiera noche queda.
|
