La
sobrevida, un tópico televisivo
liderado alguna vez
por shows sobre cómo subsistir (en islas desiertas, en
caserones de gran hermano, en concursos de baile o de canto), se ha
mudado a las librerías iberoamericanas, en las que se suele encontrar
una cargante fanfarria de libros malos acompañados de posters de autor
provecto. Se diría que el valor que se premia, como expresaba en un
documental el anodino y ya difunto premio Nobel José Saramago a
propósito de un discretísimo colega uruguayo,
es la calidad de
sobreviviente. Pero la pregunta, en el caso de un escritor, es
¿sobrevivir a qué? A Saramago, ya fallecido, no se le puede pedir
explicaciones, y menos a aquel pretendido superviviente, hoy también
inhumado, cuya biografía tampoco da para alarmas porque jamás peleó en
una guerra civil, ni batalló contra la poliomielitis o un temprano
cáncer de próstata, ni fue tampoco un neowilde que, con empaque de
dandy, hubiera desafiado los prejuicios de una sociedad. Era
superviviente, cabe entender, porque su biología lo acompañó durante una
razonable cantidad de años.
Sobrevivir, en este caso, es
durar o, más estrictamente, envejecer. No arrebatarse temprano como
Lautréamont o Arthur Rimbaud, no ofrecerse a un pelotón de fusilamiento
como Federico García Lorca, no suicidarse como Alejandra Pizarnik, no
sucumbir ante el tifus como Georg Buchner. Y ese poster que apuntala al
libro está ahí para decir que el pretendido superviviente, souvenir
de sí mismo o del siglo XX, es un tótem transitorio erigido por las
editoriales en un pase de mesmerismo. No es más que una rúbrica
sonriente que insiste en pegotearse a su obra, se la dijera formateada
por el aserto de Platón, en el
Fedro, de que
el hijo (la obra) solo tiene sentido si junto a ella está su padre.
Pero, más que en esa acepción antigua, por la cual el autor se iguala
con el progenitor, no se trata de autores sino en rigor de escribientes
signados por los coletazos de la biología.
Puesto en otros términos, las
editoriales insisten en proponer como autores a esos literatos que
rubrican obras, que en rigor no son autores. Sabidamente,
Michel
Foucault redujo el autor a función histórica y encontró el primer autor
moderno en Cervantes, quien reclamó la muerte de su personaje, Don
Quijote, a través de las palabras de cierre de su narrador, Cide Hamete
Benengeli. Se diría que con la muerte del personaje nace el Autor,
figura que, en Cervantes tendría, tiempo y dos migajas de energía para,
en el lecho de muerte del escritor, estampar el prólogo del cuantioso
Persiles y Segismunda, obra a la que creyó, con error, la mejor que
hubiera escrito. Se puede decir, en este sentido, que Miguel de
Cervantes Saavedra, súbdito de la corona española, ex soldado, no
sobrevivió a la redacción del Persiles, lo que permite ir
entendiendo, por contraria, qué quiere decir en términos de Saramago
superviviente: dedicar una sobrevida literaria al servicio de la
hinchazón o la pamplina. O si se prefiere, del desparpajo. Consiste en
lorear nada nuevo tengo para decir, pero igual digo lo que decía ayer,
que ni siquiera para ayer era cierto; sigo, no escribiendo, aunque sí
publicando. Y así, ni bien se ausente ese padre que se le adhiere en el
póster, la obra se desvanece instantánea; el título best seller
hace dos segundos se esfuma, precisamente, porque su perdurabilidad
depende, no de sí mismo, sino de una prótesis, de la documentada
insistencia orgánica de quien lo escribió.
Un ejemplo de lo exitosa que
puede llegar a ser la metódica sumisión a la pamplina es el de Mario
Vargas Llosa, de quien el futuro de las letras hispánicas recogerá, de
algún modo, que fue para ellas uno de los introductores de técnicas
narrativas europeas que las renovaron pero cuya última novela digerible,
La guerra del fin del mundo, data de 1981. A partir de aquella
remota fecha se abandonó, primero al facilismo (Historia de Mayta,
1984), luego al efectismo (Quién mató a Palomino Molero, 1986), a
algún divertisment amatorio como Elogio de la madrastra
(1988) y a un inclaudicable ditirambo al liberalismo que lo llevó, por
ejemplo, a catalogar, en el espantoso prólogo que le encargó la Real
Academia Española para la edición del cuarto centenario de la novela de
Cervantes, al Quijote de héroe liberal. Se puede decir (se debe decir)
que, desde que se hizo escritor de derecha, Vargas Llosa escribió de mal
en peor, pero también es preciso consignar que, cuando más bajo había
caído —escritor residual de sí y del deseo de novelar que alguna vez
llegó a tener—, y a fuerza de insistir en la gansada, a sus manos vino
a caer, hace apenas tres años, el premio Nobel.
En los términos de este
artículo, Vargas Llosa era autor cuando escribió La ciudad y los
perros (1963), La casa Verde (1966) Conversación en la
catedral (1969) o La tía Julia y el escribidor (1977),
novela en que se abrió a un delirio humorístico que probablemente lo
hubiera arrimado a la escritura de verdadero peso, pero que su condición
última de señorito y escriba mojigato clausuró. Si nunca fue lo que se
puede decir un gran escritor, es decir, uno definitivo, su laboriosidad
y esforzada maña técnica lo llevaron a establecer arquitecturas
narrativas considerables, de las que se puede decir autor; cuando dejó
de serlo, se dedicó al panegírico de la derecha y la supervivencia
literaria, recibió el Nobel (sobre este curioso caso,
ver más aquí).
Brevísima relación de la
destrucción de los Estudios Culturales hispánicos y de la india que
sabía mentir
Claro está que la orientación
política nada garantiza, y menos en términos de autoría. Cuando Vargas
Llosa era todavía alguien atendible, escritor en proceso de
derechización que dedicara un libro de crítica a su, en aquel tiempo,
amigo Gabriel García Márquez (Historia de un deicidio), Ángel
Rama, uruguayo por entonces pope de la crítica hispanoamericana, lo
amonestó argumentando que los “demonios del escritor” que postulaba el
peruano no eran tales sino que éste producía mancomunado con su
público, es decir, con esa sociedad que estaba buscando su liberación.
Los demonios, se entiende, serían sociales, resultando el escritor su
exorcista.
La polémica se fue
extendiendo y alcanzando calor, ambos cada vez más distanciados por el
Caso Padilla que dividió a los intelectuales latinoamericanos en su
apoyo a la Cuba de Fidel Castro, hasta que llegó a su abrupto cierre
cuando Vargas Llosa recordó que, al menos, él nunca había escrito una
novela tan mala como Tierra sin mapa (1961), ficción firmada por
el propio Rama. Recordado como autor de un bodrio imposible, que
denunciaba su insalvable limitación para entender la intimidad de una
novela, Rama abdicó y buscando reconciliarse o, como mínimo, archivar su
pecado de juventud, saludó, genuflexo, la aparición de La guerra del
fin del mundo (en rigor una trabajosa reescritura de Os sertoes,
de Euclides da Cunha, poblada de clisés), como “obra maestra del
fanatismo artístico” y cumbre de una literatura hispanoamericana que
alcanzaba ahora su madurez, publicando,
cien años más tarde que León
Tolstoi, su propia Guerra y paz.
La asunción por parte de Rama
de que no sólo era autor de obras como su póstuma
La ciudad letrada
sino también de bodrios, es decir, que era padre con hijo aberrante,
derivó en algo que empañaría su carrera crítica, porque el accidente de
avión que tronchó su vida hizo, de su obsecuente reseña de La guerra
del fin del mundo, su verdadero testamento literario. Poco o nada
más publicó en vida, y con esa agachada nos dejó. Ahora bien, del dilema
de asumir, aunque sea a regañadientes, errores previos se desentenderán
de ahí en más, por lo que parece, los hispanoamericanistas que asientan
sus reales en Estados Unidos (a Rama, recuérdese, apenas antes de su
muerte, le negaron residencia en ese país). Poco después, académicos que
rebosan hoy los Departamentos de Español en esa Academia fueron
desarrollando un combo teórico que sancochó en lo americano el
subalternismo pergeñado por críticos de la India postcolonial (Ranahit
Guha, Gayatri Chokravorti Spivak a partir de la doctrina de Antonio
Gramsci) y derivó en pingües
departamentos de
Estudios Culturales,
que en las décadas recientes empujaron fuera del trillo a los estudios
literarios y que incluso se han diseminado por América Latina.
Tal vez la figura en que mejor
se advierta esta maniobra académica sea John Beverley, autoproclamado
teórico que en los tiempos en que ya empezaba Vargas Llosa a empeorar
sus libros, es decir, en los 1980, arremetió contra la literatura
haciendo proselitismo por el testimonio, un género que consiste en la
deposición oral recogida por un letrado, y que entre otras cosas terminó
ganándole un Nobel de la Paz a la india guatemalteca que, en
colaboración con la antropóloga Elizabeth Burgos, fuera responsable de
Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia.
Esta escritura a cuatro manos,
se podría decir, es vieja como la europeización del continente, y como
prosapia se le podría asignar, entre otros, a los Cuatro viajes del
almirante y su testamento, obra en colaboración de Cristóbal Colón y
Bartolomé de las Casas, o al mismísimo Popol Vuh, testimonio de
las tradiciones quiché, alguna vez recogidas en grafía latina,
aparentemente luego traducidas por un fraile dominico. Lo importante sin
embargo para Beverley era que se trataba de algo ajeno a la literatura,
es decir, a la “estetización” de la que podría ser culpable cualquier
indigenismo, fuera el idealizante decimonónico (estilo Guatemozín,
de Gertrudis Avellaneda, o Tabaré, de Zorrilla de San Martín), o
fuera el realista estilo Jorge Icaza (Huasipungo), o el más
mitologizado y mestizo de José Arguedas (Los ríos profundos), y
ni qué hablar, ya que estamos, de incursiones de indios aguarunas por
La Casa verde.
El testimonio, según un
Beverley que no se detenía a pensar cuán platónico sonaba lo suyo, a
diferencia de la literatura, era verdad. Para 1993 había
publicado Against Literature, explicando que los escritores, aún
los dispensadores de una letra liberadora, sirven invariablemente al
amo, al capital, a la explotación del hombre por el hombre, al
relegamiento de los humildes, a la perpetuación de la subalternidad. Por
supuesto, no es lo mismo el explotado que el subalterno, porque este
último, es menos figura económica que abyecta, privada de decir, como
manejaba en sus comienzos la Gayatri Chokravorti Spivak, en
Can the
subaltern speak?; el subalterno viene a ser una heteroglosia, una
lengua refractaria al modelo de representación criollo, que la falsea. Y
es ahí donde el subalterno americano, según esta visión, viene a darnos
su verdad testimonial, y a iluminarnos en tiempos de globalización.
Dentro de este marco, los escritores (creativos, novelistas, poetas,
incluso ensayistas liberales) resultan invariables estetas al servicio
de la mentira (de una ilusoria monoglosia), falsedad en que no
incurriría, por ejemplo, un libro como el de Menchú.
|
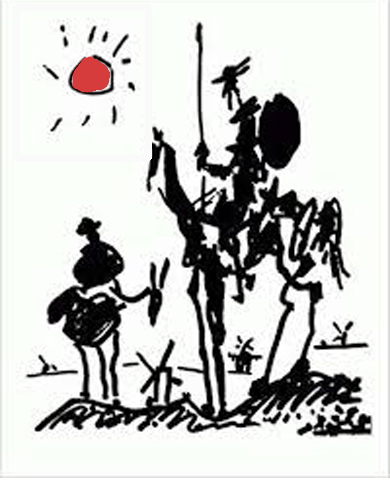
Por supuesto, siempre cupo
formular la paradoja del genuflexo, porque, en definitiva, ¿ha habido
raza históricamente más servil al poder que los profesores, impasibles
asalariados de ricos y poderosos desde el comienzo de los tiempos? En
todo caso, ya sería tarde para preguntar por esto porque, vaya sorpresa,
para estos días, el enfático Beverley, cuya tesis doctoral fue ocupada
por las Soledades de Góngora, se declara alejado de cualquier
indigenismo y del vademécum del subalternismo y de los estudios
culturales, e incluso se proclama devoto de la literatura en su sentido
canónico, es decir, no inclusivo y axiológico, a la que dice leer, de
todos modos, a su manera (faltaba más, la políticamente correcta y
liberadora). En algún momento,
Beverley descubrió que los
estudios
culturales y el neoliberalismo van de la mano, porque impulsaban el
vale todo, y fue así como 30 años más tarde, después de haber
favorecido la erección de decenas de inservibles departamentos de
Estudios Culturales, reapareció, como si viniera de comprar cigarros,
por el cubil de la literatura. Esto sí, no se puede reaparecer sin dejar
de denunciar como neoconservadores a los demás, por ejemplo a la
argentina Beatriz Sarlo, quien (viniendo de
Raymond Williams y los
estudios culturales ingleses), ya en la década de 1990, en
Escenas de
la vida posmoderna, diagnosticaba la catástrofe que habría de
implicar, para las Humanidades y para la tradición critica en general,
la sustitución de la cultura letrada.
Según Beverley, “Sarlo, y todo un grupo de intelectuales en América
Latina, que es también parte de mi generación, están evolucionando
hacia una dirección que yo llamaría “neoconservadora”. (…) Esta paradoja
—ser de izquierda pero optar por una posición intelectual-cultural más
conservadora—
tiene que ver con los efectos tan poderosos en las
sociedades latinoamericanas de las políticas neoliberales, sobretodo en
la educación y en las universidades con las privatizaciones de estas
instituciones, y el desfinanciamiento de las universidades públicas, la
fuerza arrasadora de la cultura de masas globalizada, la descomposición
de estamentos culturales tradicionales (…) Todo eso ha puesto en crisis
la autoridad de lo que Gramsci llamaba el intelectual tradicional. El
giro neoconservador es una respuesta a esta crisis, una reterritorialización de la ciudad letrada latinoamericana, si se
quiere”.
No deja de resultar llamativo
(o como mínimo, gracioso) que la defensa de una suerte de literatura
criolla, opuesta a imposiciones yanquis, reciba la calificación de
neoconservadora, dictaminándosela desde lontananza hija del
neoliberalismo económico y didáctico. Como Napoleón abandonando el
grueso de su ejército a su aniquilación en Rusia, y volviendo prestísimo
a París para reasumir el Imperio como si nada hubiera pasado, Beverley
anda por ahí impertérrito, echándole la culpa a los demás de la
catástrofe que él fue el primero en propiciar. Del mismo modo, la
monstruosidad de haber embutido estudios culturales hispánicos en los
estudios de subalternidad de la India de segunda mitad del siglo XX le
parece atendible, como si fuera cosa de otro, y no de él, mientras él
dice andar por otros rumbos, ideológicamente puros, apuntando su dedo
acusador y dirimiendo, desde su propia traición, qué es lo izquierdista
todavía y qué lo retardatario.
Este sainete, de todos modos,
no debe olvidar cierto episodio filológico. Resulta que, en 1999, el
antropólogo David Stoll descubrió que Rigoberta Menchú, en su
premiadísimo testimonio,
había mentido al menos una vez, diciendo haber
visto con sus propios ojos el asesinato de su hermano, algo que en
realidad jamás pudo haber ocurrido. Y resulta también, entonces, que ese
pilar de los estudios culturales hispánicos, el estado de natural
inocencia del indio (que acosa al Humanismo desde el Diario de
Colón y las Casas, pero también desde Montaigne y Rousseau), ha quedado
destrozado, y todo lo que se vino a decir a partir de él, de ahí en más,
es mentira, sin contar que los millones de dólares atribuidos a la
recuperación de esa oralidad subalterna que la enojosa escritura del Amo
(del Mismo) relega fueron destinados, nada más, al servicio de una
estafa.
Claro está que se deja para el
final aquello por donde habría que haber empezado: son precisamente
quienes no entienden la literatura los que la proclaman occisa, servil,
hegemónica. Beverley encarna, en plenitud, al profesor perfectamente
indocto respecto a qué cosa sea escribir: su irresponsabilidad para con
lo que enarbola y destituye, para con aquello que olvida, para con lo
que dijo y firmó, da cuenta de un burócrata del paper que asiste a
congresos para reclamar aumentos de sueldo, mientras su jerga
apodíctica, de Savonarola de la liberación hispanoamericana, se reseca
en invectivas contra esas nubes retrógradas, los académicos que lo
niegan. Si el sobreviviente está ahí para tutelar la existencia de su
hijo bobo, este profesor (lo mismo que la horda de birretes tarambanas
que lo ha venido clamoreando en congresos) está para decirse padre de
nada sino del malentendido. Nunca escribió, nunca firmó: lo suyo se
pretende itinerario de algo que quiere calificar como pensamiento y que,
en puridad, es nada más balbuceo irresponsable aplicado a una disciplina
que jamás podrá entender, la literatura. Y no la entiende,
precisamente, porque toda su vida no ha hecho otra cosa que contravenir
la ética del escritor y la autoría. No puede regresar a la literatura
quien jamás habitó en ella. De lo único que se puede hablar, en el caso
de Beverley, es de desfalco.
Epílogo con paloma muerta
(balance cero)
El velorio de
Jorge Mario Varlotta Levrero
(es decir, del ciudadano Jorge Varlotta y el escritor Mario Levrero),
celebrado a féretro abierto en Montevideo el penúltimo día de agosto de
2004, estuvo marcado, así como por notables ausencias de compatriotas
intelectuales, por un enjambre estupefacto y lloroso, las decenas de
alumnos de su taller literario que iban y venían por la pompa fúnebre
sin entender cómo era posible que pudiera haberse muerto. A ellos,
Levrero, uno de los autores más ninguneados por la crítica uruguaya de
la segunda mitad del siglo XX, había insistido en hacerlos éditos,
proponiendo una colección de títulos de talleristas,
De los flexes
terpines. De ellos, alguna voz aviesa en el velorio repetía que eran
su legado, aquellos que iban a sostener la obra del maestro y el nombre
del autor. Y si bien es cierto que su obra relumbra hoy como nunca, es
menos por los discípulos (siendo que ninguno de ellos hasta el presente
ha dado obra que, en términos rigurosos, sobrepase el “síntoma
levreriano”) sino porque, antes de morir, Levrero había concluido La
novela luminosa que se publicaría póstuma, en 2005. Alguien,
una amiga de décadas de Jorge Varlotta, también tallerista, que sabía lo
que Levrero le confesaba del texto y conocía pedazos del manuscrito,
explicaba el deceso, ahí mismo, por ese libro que le financió la Beca
Guggenheim.
Se trata de un testamento,
escrito en forma de diario (de la beca) que contiene, o prologa, una
“novela luminosa” (el texto que, supuestamente pagaba la beca) y cuya
heráldica ostensible es una paloma muerta que vigila el ejercicio de
contar sus incontables neurosis, su nueva vida (se había separado, vivía
ahora solo), sus malestares y visitas al médico, sus ratoneos con las
talleristas que se turnaban para sacarlo a pasear, sin olvidar una
contabilidad maniática que da cuenta de la progresiva desaparición del
dinero de la Guggenheim. Levrero ya era campeón de mundos obsesivos e
inexplicables, pero también había derivado a la narración de una
cotidianeidad (El alma de Gardel, El discurso vacío, ambas
de 1996) asombrosamente vacua. Su nueva vida de soltero, finalmente, le
abrió la compuerta a lo que venía negando en los libros anteriores, el
deseo, y con ese deseo, además, el de Ese Otro que ya se había llevado
la paloma y que también, como a las monedas de la beca, lo sorbe en cada
línea. ¿Cuántos indios contiene la novela luminosa? Cero. ¿Cuántas
proclamas libertarias? Ninguna. ¿Cuánta verdad? La misma que rubricó
aquel día de agosto de 2004, no con un póster imposible sino con un
cadáver. ¿Cuál es el balance? Cero. Perfecto.
He ahí, precisamente, el
autor. “El hijo”, decía William Wordsworth antiplatónicamente, “es el
padre de hombre”. La obra es ese hijo que a veces puede reclamar tu vida
pero que, en cada una de sus líneas —si las líneas valen, si no
defraudan—, te hace autor.
|
